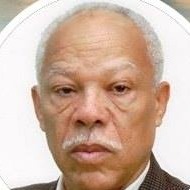La Leyenda del Padre sin Cabeza
Esta es una leyenda múltiple, que pone en evidencia las creencias ancestrales de los veganos, porque pervive tras el tiempo en su imaginario colectivo.
En los años de 1920, en una partición de herencia hubo desacuerdos y ya uno de los hijos había construido una moderna vivienda, quizás la primera con plato de concreto en La Vega, en la calle Imbert esquina Manuel Ubaldo Gómez de hoy, pero en aquel entonces Luperón. Era toda de ladrillos, y tenía vigas de concreto y su plato en el techo. La litis se prolongó y no pudo terminarla nunca, así que para evitar invasiones o usos anormales, creó la leyenda de que ahí salía un Padre si Cabeza, y se hablaba de un cura que se ahorcó ahí, por lo que muchos la llamaban “la casa del ahorcado” y atribuían su estado ruinoso a que tenía una maldición por haberse ahorcado allí aquel sacerdote. Otra leyenda hablaba de una maldición por un problema de faldas, pero la del “Cura Ahorcado” era la predominante.
Todavía en esa zona la corporación de electricidad no había llevado el fluido y por las noches era un espacio muy tenebroso por donde no pasaba casi nadie. Los niños teníamos pesadillas con la bendita ruina y la persecución del padre sin cabeza. Tal era el terror que inspiraba, que ni de día queríamos los muchachos pasar por ahí.
La casa en realidad lucía un bonito diseño. Hablamos de ruina porque el descuido en la limpieza de las gramas y bejucos que la envolvían hacía parecerla así, igual que un hombre que descuida el crecimiento de su barba nos puede parecer muy anciano. Sin embargo, cuando le limpiaban esas malezas, aparecía majestuosa a la vista de todos, y hasta ciertos trabajos de terminación les iban haciendo, pero eran bruscamente interrumpidos, volviendo a su abandono. Esos ladrillos se veían muy bien trabajados y su espacio interior parecía muy bien distribuido. Fue una lástima que nunca pudiera terminarse y hasta su destrucción se mantuvo en proceso.
Entre el uno y dos de noviembre de cada año el cementerio municipal de La Vega se veía abarrotado de dolientes, limpiando y pintando las tumbas de sus deudos. Los sacerdotes no daban abasto y traían a los seminaristas para que pudieran entre todos suplir la demanda de oraciones, responsos y misas ante las diferentes tumbas. A nosotros los muchachos del vecindario nos parecía que el cementerio estaba rebosado de gentes y no entendíamos las diferencias de hábitos de los seminaristas y los sacerdotes, aunque nos parecía que esos días todos ejercían las mismas funciones, salvo el celebrar misas.
Pero el día más apretado era el dos de noviembre destinado a Los Fieles Difuntos. Era muchos los “kirieleson”, los “ora pro nobis”, y otras frases latinas que repetíamos mecánicamente sin conocer sus significados, pues oraciones y misas se recitaban en latín. Entrar al cementerio era apretujarse con personas de todos los estratos sociales en piadosas oraciones, frases lacrimógenas, lloros inconsolables, ataques de histeria, entre tantas cosas que se veían.
Normalmente cada año, entre cinco y media y seis de la tarde ya estaba oscureciendo y una ligera llovizna pretendía interrumpir o poner fin a las actividades del cementerio. Pero no, la procesión de las santas beatas de las legiones y cofradías de María Inmaculada, del Espíritu Santo, de San Elías, y la de Santa Eduvigis encabezada por Dorotea Coplán (Doró), llegaban en esos justos momentos al cementerio, rezando y cantando sus tenebrosas canciones relativas a los difuntos y sus horripilantes ayes en el infierno. Se veían muy bonitas, todas trajeadas de la gala de su legión con su cinta blanca, azul o marrón en la cintura, sus escapularios entre cuello y espaldas, además de todas las medallas colgando en sus pechos y en sus manos derechas las velas grandes encendidas. Pero Doró siempre usaba ese sombrero enorme, que a nosotros los niños nos parecía una materialización de la bruja que nos dibujaban en los libros de cuentos encabezando su aquelarre. Era la mujer más temida porque recitaba las oraciones más grimosas, sacadas no se sabe de qué devocionario medieval. Cuando ella rezaba yo temblaba, se me erizaban los pelos y tenía que mirar constantemente para atrás, pues sentía mucho miedo.
Durante la llovizna dentro del cementerio la gente que no llevaba sombrillas se refugiaba en los escasos espacios disponibles, entre una tumba y otra, uno que otros nichos vacíos o en la capillita de una “bóveda” o panteón donde colocaban las flores y fotos del o los difuntos que allí descansaban, juntos a las imágenes religiosas.
Aminorada la lloviznita, todos salían como si un esprín los disparara hacia el exterior, y mucho más a los religiosos, que tenían que rendir el tiempo y las limosnas de los feligreses. De modo que un monaguillo quedó atascado entre su propia ropa que había utilizado para cubrirse la cabeza de las lluvias, y al salir de la tumba vacía, sin poder ver, atontado, daba unos traspiés tras otros.
Cuando alguien de la multitud gritó: ¡Vean el padre si cabezas! Todos miraron y vieron que de verdad no tenía cabeza, pues la tenía cubierta, y sin pensarlo dos veces, presas del terror huyeron hacia la calle.
La pobre Doró, con su procesión de legiones y cofradías, al llegar a la puerta del cementerio, soltó su vela encendida y también huyó, sin saber de qué, seguida por todas sus legionarias, en medio de gritos espantosos, pues había cundido el pánico.
El misterio de lo ocurrido aquel día se lo llevaron a la tumba. Veinte años después, ninguna de las legionarias o cófrades sobrevivientes quiso decir nada, ninguna explicación, ni siquiera Doró.
Yo tampoco abrí la puerta o la ventana aquella noche, aterrorizado, sin saber qué ocurrió, y hoy más de sesenta años después, tampoco se nada.